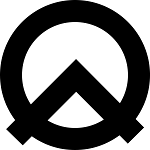Eutanasia, ¿Sí o No? El derecho de morir.
Por: Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez, desde París.
El viejo debate filosófico: ¿Debemos mantener a toda costa la vida de un ser humano postrado por la enfermedad incurable, sin miramiento a la calidad de su vida? ¿Debemos ayudar al enfermo sin remedio a bien morir, a escapar de su sufrimiento sin esperanza? ¿De quién es nuestra vida? ¿De nosotros mismos? ¿De un dios etéreo? ¿De la ley? ¿De la sociedad? ¿De quién? ¿De quién es nuestra vida?
Hoy en Francia vuelve a cobrar actualidad este viejo e insoluble debate ante la rigidez de la ley de los hombres y la súplica misericordiosa de un joven, Vicente, de 22 años, cuadrapléjico, mudo y ciego como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido hace tres años que le ha tenido en el lecho del sufrimiento permanente y en el confinamiento de su incapacidad y dependencia totales, en un hospital del norte de Francia, bajo el cuidado permanente y sacrificado de su madre: Marie Humbert.
Sucede que esta buena señora después de tres años vividos, día tras día, con la intensidad de una tragedia irreparable, decide en común acuerdo con su hijo, la víctima, este pasado 25 de septiembre, en el centro hospitalario donde se mantenía con vida al paciente, de poner fin al sufrimiento inenarrable de ambos, inyectándole a Vicente pentobarbital sódico para sumergirlo por el efecto del barbitúrico en el sueño eterno, para darle una muerte piadosa.
Casi dos horas después de que la madre hubiera administrado a su hijo la substancia letal los médicos del nosocomio advierten el hecho y trasladan de inmediato al paciente al centro de reanimación al tiempo que piden a la policía que detenga a Marie Humbert por intento de asesinato de su propio hijo. Los representantes de la ley, diligentemente, se llevan a la señora a la comisaría mientras los médicos, en la sala de urgencias, intentan rescatar de la muerte, al parecer inminente, al paciente.
El joven Vicente había escrito, el año pasado, una carta emotiva al Presidente de la República, Jacques Chirac, pidiendo que le concediera el “derecho a morir” ante la situación desesperada e irremediable en la que se encontraba desde hacía más de dos años. En la ocasión el Presidente francés, además de entrevistarse con la madre, le contestó de forma manuscrita al enfermo diciéndole comprensivamente: “Querido Vicente: He leído tu carta con emoción. Tu sufrimiento y la angustia que expresas con relación a tu madre, tan dedicada, me afectan profundamente. Tu súplica es conmovedora. No puedo darte lo que me pides, porque el Presidente de la República no tiene ese derecho. Comprendo tu pena y la desgracia de tener que vivir en las condiciones que enfrentas. Deseo ayudarte. Veré próximamente a tu madre y hablaremos de ti y de ella también. Debemos encontrar juntos los medios para aligerar el peso enorme del apremio que sobre de ella existe. Te quiero decir, querido Vicente, que es posible hallar para ti ayudas novedosas que te aportarán, espero, alivio en medio de tantos sufrimientos. Nos vamos a movilizar todos para ello. Quisiera ofrecerte, en fin, así como a tu madre que te leerá esta carta, todo mi respeto. Seguiré personalmente la evolución de tu situación. Estaré en todo momento disponible para ti y para ella. Querido Vicente, estoy contigo y te ofrezco mi más caluroso afecto.” Así concluye su carta –escrita con una bella letra según le refiere Maria a su hijo postrado- el Presidente Chirac, quien posteriormente tendría también el gesto de hablar por teléfono al hospital para establecer una cita con Madame Hubert y decirle por la bocina algunas palabras de aliento a Vicente.
Hoy nos cuenta el mismo Vicente cómo convenció a su madre de matarlo por amor. En su libro titulado “Os Pido el Derecho de Morir”, escrito en colaboración con el periodista Frederic Veille, que ayer mismo salió a la venta en Francia, a lo largo de 188 estrujantes páginas, da cuenta este cuadrapléjico sin remedio de su tragedia personal y del sufrimiento que ha tenido que afrontar junto con su madre. Su verdadera vida, dice, concluyó el 24 de septiembre del 2000 en una carretera secundaria de Normandía, al norte de Francia. Ese día el automóvil que conducía se estrelló contra un camión que venía en sentido contrario y que literalmente deshizo su vehículo. Regresaba a casa después de un día de práctica en una estación de bomberos, institución a la que el joven, de cuerpo atlético, estaba pretendiendo ingresar. Era su sueño: quería ser bombero.
Tres días en reanimación intensiva y nueve meses posteriores de coma hubieron de pasar antes de que Vicente recuperara la conciencia. Su cuerpo sin embargo ya no funcionó más. “Recuperé la cabeza, pero sólo eso. Desde entonces la única libertad que tengo es la de pensar” refiere el infeliz. Pegada a su lecho desde entonces, Maria, la madre, lo cuida, lo estimula, le habla constantemente, le hace escuchar música, hasta que finalmente, un día, el muchacho, contra todo pronóstico médico, mueve su dedo pulgar. A partir de ese momento, con gran perseverancia, la mamá le enseña nuevamente el alfabeto a su Tití, como cariñosamente llama María al menor de sus tres hijos. Durante meses el joven avanza y parece recuperar facultades. La primera frase que logra construir presionando la palma de la mano de su madre, al principio con gran dificultad, es: “Mamá, estoy contento de que estés aquí”. En ese momento hay un destello de luz y surge algún optimismo en medio de la tragedia de estos dos seres.
Poco dura la esperanza. Pronto los médicos les confirman que no hay posibilidad de mayor avance. El paciente, dos años después de su accidente, debe dejar el hospital de rehabilitación en el que se encuentra para dar su lugar a alguien con mayor esperanza de normalización. Vicente ha perdido la suya. Debe ser trasladado a un centro especializado para ser mantenido ahí indefinidamente. Está condenado a quedar así, inmóvil, dependiente, con dos sondas conectadas directamente al estómago para su alimentación, requiriendo ayuda a veces hasta para respirar. Sin ver, sin hablar. Expresarse primitivamente con movimientos de dedo. Sólo eso y escuchar y pensar y sufrir lo indecible. Sólo eso. Para siempre, en una expectativa de “vida” que puede ser tan larga como la de cualquier individuo sano. “Es imposible vivir así” dice Vicente. “¡Esta es una vida de mierda!” confiesa en su relato. “Si estuviera usted en mi lugar, que preferiría: ¿vivir o morir?”
Él prefiere morir y así se lo dice a su madre. Ella rechaza la idea. Él insiste y vuelve a insistir. “Mi decisión estaba tomada”. “Era una decisión madura”. Le pide a los médicos y a las enfermeras una medicina “para terminar”. En vano. Todos aceptan que la vida del joven es un verdadero calvario pero nadie está dispuesto a ir más allá. Nadie contempla la posibilidad de la eutanasia. Está prohibida. Está prohibida por la ley y dicen que también por la ética médica. Nadie quiere escuchar siquiera de esa opción. Todos se conduelen pero nadie quiere participar en su proyecto. Vicente sólo puede volverse hacia su madre para implorarle: “Mamá, hazlo por amor. Mátame por amor”. Ella termina por jurarle que cumpliría su deseo. “Al final –confiesa Madame Hubert- quise pensar y actuar para y por él y no en, ni para mí.”
En la intimidad del contacto entre esas dos manos amorosas conspiran madre e hijo contra la vida -¿la vida?- que ella misma gestó y que él ya no quiere, ya no puede, sostener. Así, en esa intimidad, urden el plan cuyo desenlace estamos presenciando. “Usted tiene el derecho de la gracia y yo le pido el derecho de morir....”, ha escrito Vicente al Presidente Chirac. “Sepa que usted es mi última oportunidad...” añade al final de su carta. Fracasado el intento de un permiso presidencial que nunca podría haber llegado, exploran los dos Humbert, ellos, apretujados en el rincón de su lecho hospitalario, solos frente al mundo, los detalles de su “crimen”. “Yo no quería matar a mi hijo, quería ayudarlo a suicidarse....”, cuenta llorando la madre, “...la diferencia es muy importante en mi corazón... sólo quería cumplir mi promesa... liberar a mi hijo de su sufrimiento. En su desesperación él está persuadido de que después será feliz.... es lo que cuenta. Sé de los riesgos que corro, no me preocupan por el momento. Le he jurado a mi hijo...y él sufre!”
En la madrugada de hoy Vicente dejó de existir. Esto es, también su cerebro dejó de funcionar. Los intentos de la ciencia y de la medicina piadosa fueron inútiles. El poderoso barbitúrico hizo su tarea. En el sueño profundo alcanzó el joven cuadrapléjico su objetivo de morir...., de terminar de morir. De manera insólita deja por escrito un amplio testimonio de su deseo y de su sufrimiento. Libera a su madre de toda culpa. “Déjenla en paz”, clama sentencioso al final de su libro, “déjenla vivir esa resemblanza de vida que tiene por delante. Lo hizo por amor!” ¿Qué será de ella? La respuesta está en el aire. Los magistrados franceses tienen la palabra. Dura lex, sed lex, dice la máxima jurídica. Ya veremos.
Será necesario, pregunto yo, pasar por estas tragedias humanas inauditas para que se reconozca el derecho del ser humano a morir con dignidad. Para que se reconozca que la única decisión verdaderamente libre y soberana para el individuo es poder quitarse la vida cuando ésta le resulta intolerable. Todas las demás decisiones que el ser humano afronta en su vida están condicionadas. Todas sujetas al apremio. Ninguna hay que sea totalmente libre. Ninguna absolutamente soberana más que esa: el acto supremo de la liberación total. La otra, la inicial, la de venir al mundo, la de vivir, esa, esa decisión no la tomamos nosotros mismos, es la más ajena de todas.
Hay algunos países ¿más evolucionados?, Holanda, Bélgica, Suiza, en donde reciente y tímidamente empieza a visualizarse la no-penalización de la eutanasia y del suicidio asistido. Por lo general -y ¿hasta cuándo?- el mundo sigue pensando que la vida no es de su verdadero dueño. Que la vida no es nuestra. Que la sociedad puede dictarnos con autoridad incontestable la obligación de vivir. Obligación que a veces nos ha impuesto la fatalidad....o, ¿fue Dios acaso?
septiembre 2003
sábado, 27 de septiembre de 2003
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





.jpg)








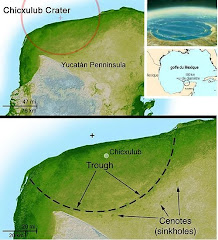





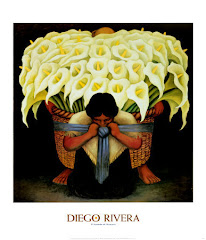




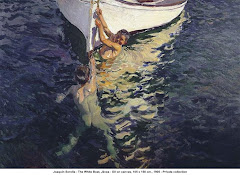



.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)